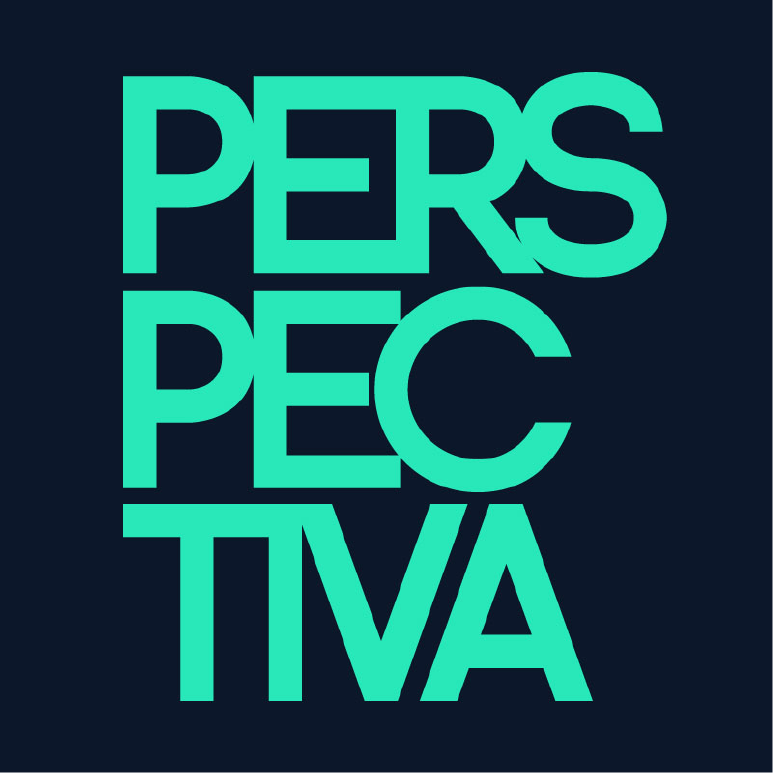Por: Redacción
Las marchas, huertos de velación y las imágenes son indispensables en la celebración de la Semana Mayor. En cada país donde se conmemora la Pasión de Cristo, estos elementos tienen características especiales.
Por ejemplo, los huertos de velación que se elaboran en las iglesias están perfumados por el nativo corozo y adornados con flores y frutos también nativos. Muchas de las marchas procesionales que acompañan los cortejos fúnebres fueron compuestas desde el siglo XVI por autores guatemaltecos o españoles radicados en el país.
Igualmente, muchas de las imágenes fueron talladas en el territorio nacional por artistas imagineros españoles, criollos o mestizos, que imprimieron a esas imágenes rasgos especiales, como la piel morena del Cristo de Esquipulas o rasgos “ladinos” a las dolorosas.
Por último, las marchas y la música que acompaña a los cortejos son indispensables para crear un ambiente sacro en estas fechas. Desde la música fúnebre que contribuye a transportarnos a los momentos más dolorosos de la Pasión de Jesucristo, hasta los cantos populares y festivos que acompañan la procesión del domingo de Resurrección, donde muchos fieles suelen bailar acompañando el cortejo que finaliza la Semana Mayor.
Las marchas, patrimonio nacional
El historiador y folclorista Celso Lara afirmó que “Las marchas fúnebres constituyen el canto más arraigado en el alma nacional del guatemalteco. Es su música más amada y con la que se identifica desde las profundidades más recónditas de su espíritu”.
También historiador y con un doctorado en Semana Santa, Fernando Urquizú afirma que la música de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala son parte de “una identidad única e irrepetible”.
La partitura más antigua de marchas fúnebres encontrada en Guatemala data del año 1594 y se interpretó en la procesión del Cristo de los Reyes de la Catedral de Santiago de Guatemala. La partitura incompleta está en los archivos de la Catedral.
A partir de entonces, las marchas se multiplicaron y en el país florece un género musical que persiste hasta la fecha. Santiago Coronado (1888), Jorge de León Paniagua (1921), Antonio Millián (1935) y Haydee Moncrieff (1961), son solo algunos de los compositores cuyas obras acompañan los cortejos fúnebres procesionales.
No puede dejar de mencionarse la pieza Noche de luna entre ruinas, compuesta por Mariano Valverde en homenaje a su madre fallecida en el terremoto que asoló la ciudad de Quetzaltenango en 1902.
Pese a que esta composición no fue creada específicamente para acompañar un cortejo procesional, su solemnidad y el dolor que trasciende de ella la convierten en el acompañamiento idóneo para varias procesiones y muchas son las bandas que la tienen como parte de su repertorio.
La creación de música sacra no ha cesado en el país y en 2016 se estrenó una marcha oficial para la Santísima Virgen de Dolores de Santa Ana, Chimaltenango, que no contaba con una marcha oficial. Esta fue creada por el joven maestro Pablo Enrique Pajarito Rumpich (fallecido). Fue el maestro David Subuyuj, compositor del Consagrado de Payolá, quien terminó de revisar y hacer los arreglos a la obra, que Pajarito no pudo concluir.
Es así como las marchas, tal como afirma Urquizú, son parte de una identidad mestiza, única e irrepetible, que lejos de extinguirse, se renueva cada año con nuevos aportes, dotando a las imágenes veneradas en todos los rincones del país, de su música oficial para acompañar los cortejos.
Imágenes de belleza admirable
Nuestra Señora del Rosario de Chiantla es una de las imágenes más antiguas que existen en Guatemala. Según los historiadores, fue realizada aproximadamente en 1570. Aproximadamente de la misma época son Nuestra Señora del Rosario de Cobán, Alta Verapaz y Nuestra Señora del Rosario de Mixco.
La misma advocación mariana, Nuestra Señora del Rosario, es la que designa a la imagen venerada en su Basílica titular, la iglesia de Santo Domingo en la capital de Guatemala. Esta imagen fue tallada por completo en plata maciza y es obra de Pedro de Bozarráez, Nicolás de Almayna y Lorenzo de Medina, tres plateros de Guatemala.
La talla fue terminada en 1592, pero resultó dañada por los terremotos que destruyeron Santiago de Guatemala y el platero Joseph Cornelio de Lara la restauró en 1774.
Entre las imágenes más emblemáticas y más queridas por el pueblo católico, está el Nazareno de la Merced, imagen esculpida entre 1564 y 1565 por Mateo de Zúñiga. Está catalogada como la primera obra barroca y el primer Nazareno tallado en Guatemala y hasta la fecha, su procesión es una de las más suntuosas y solemnes que recorren el centro histórico durante la Semana Santa.
De la época actual, resalta por su incomparable belleza y realismo la imagen del Cristo Yacente de la Paz, esculpida por Julio Dubois en 1916 y cuya marcha oficial se titula Cristo Yacente de la Merced y fue compuesta por Rafael Juárez Castellanos.
Los huertos: catequesis vivas en la Semana Mayor
La tradición narra que los “nacimientos” o “belenes” fueron ideados por San Francisco de Asís para que todas las personas pudieran acercarse al momento del nacimiento de Nuestro Señor encarnado en un pequeño niño.
Los huertos cumplen una función similar en la Semana Santa. Nos recuerdan el milagro de la transubstanciación, cuando el pan consagrado se transforma en carne y el vino en la sangre de Cristo, tal como el anunció durante la última cena.
Según narra Urquizú, hasta hace algunas décadas muchas familias católicas instalaban huertos cuaresmales o durante la Semana Santa. Esto ha ido mermando pero algunos hogares, especialmente en Antigua Guatemala y las iglesias, realizan estos altares donde el tema central es una imagen de la Pasión, como un Nazareno o un Crucificado.
Algunos huertos se dedican a la Virgen de Dolores y se realizan en fechas específicas, como los viernes de Cuaresma o un día específico de la Semana Mayor. A diferencia de los nacimientos, que conmemoran la vida de Jesús, los huertos nos hacen rememorar su pasión y son más simbólicos que figurativos.
Los elementos de los huertos muestran diferentes símbolos e ideas sobre la redención y la vida eterna: azucenas, espigas, uvas, velas. En Guatemala, estos elementos pueden incluir mazorcas de maíz y frutas tropicales, que añaden un carácter nacional y de mestizaje a uno de los dos principales festejos cristianos de cada año en el país.